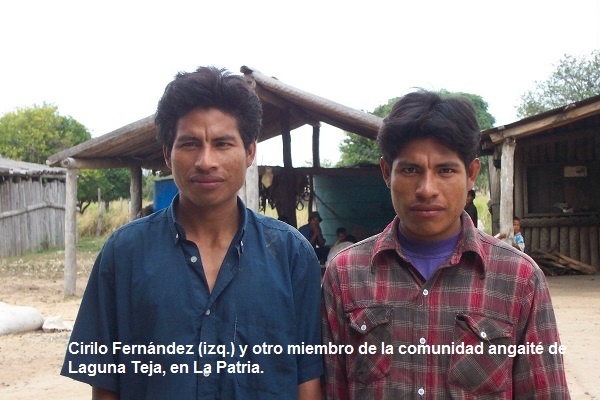Juan Carlos Pérez Salazar
BBC Mundo, Ciudad de México
El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia.
Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.
No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.
Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.
Amparos
La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.
Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.
Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.
En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.
En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.
“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica a BBC Mundo el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.
En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.
Guerra jurídica
Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.
Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.
Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.
No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.
No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.
Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.
A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.
De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.
¿Qué dice Monsanto?
Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.
Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición, el cual fue entregado a BBC Mundo.
En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.
Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.
Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.
En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.
Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos trasngénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.
La miel de la melipona
México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.
Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.
Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.
Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.
La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.
“Tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”
Leydi Pech, apicultora maya
“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice a BBC Mundo con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.
Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.
El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.
Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.
“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.
Lo que se viene
Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos trangénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.
A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.
De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.
Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peliando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.
Según recuerda para BBC Mundo la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.
Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictámen definitivo.
Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.